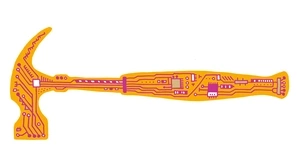Los límites de la gobernanza ante el reto de rediseñar la economía global
La hiperglobalización ha muerto, sin que sepamos aún qué vendrá a sustituirla. Sin embargo, pese al pesimismo imperante, no hay que descartar que de sus cenizas pueda emerger una globalización mejor*
Un orden económico mundial estable y próspero requiere que logremos un mayor equilibrio entre las prerrogativas del Estado-nación y las exigencias de una economía abierta. Este es el reajuste que puede hacer posible una prosperidad inclusiva en el plano local, acompañada de paz y seguridad a nivel internacional.
Para lograr este objetivo hay, no obstante, dos prerrequisitos fundamentales.
En primer lugar, dado que una economía mundial sana se basa necesariamente en economías nacionales sanas, los responsables políticos deben priorizar la reparación de los daños causados a sus economías y sociedades por la hiperglobalización y otras políticas fundamentalistas del mercado. Esto implica volver al espíritu de los primeros años de la posguerra, cuando la economía mundial estaba al servicio de los objetivos económicos y sociales nacionales –pleno empleo, prosperidad e igualdad–, y no al revés.
Con la hiperglobalización, los responsables políticos habían invertido esta lógica y la economía mundial se convirtió en el objetivo, y la sociedad nacional en el medio, dándole la vuelta al compromiso del «liberalismo integrado» de la época de Bretton Woods. La integración internacional tuvo así, como consecuencia, la desintegración nacional.
Puede ser motivo de preocupación que, si se prioriza la economía nacional y los objetivos sociales, se socave la apertura de la economía. En realidad, la prosperidad compartida hace que las sociedades sean más seguras y más proclives a abrirse al exterior y al resto del mundo. Es fundamental recordar que, como señala la teoría económica, el comercio beneficia a la nación en su conjunto solo a condición de que se tengan en cuenta las cuestiones distributivas. A las naciones bien gestionadas y ordenadas les interesa ser abiertas. Así lo demostró la experiencia real de Bretton Woods, que permitió una expansión significativa del comercio y de la inversión a largo plazo.
El segundo requisito importante para este ansiado escenario es que los estados no conviertan la legítima defensa de su seguridad nacional en una agresión contra terceros. Esto implica –para el conjunto de las grandes potencias y para Estados Unidos en particular– reconocer la necesidad del multilateralismo y abandonar el objetivo de la primacía mundial.
Washington tiende a ver el predominio estadounidense en los asuntos internacionales como algo natural y deseable. En esta visión del mundo, la creciente economía china y sus avances en alta tecnología solo pueden ser entendidas como una amenaza y todo se convierte en un juego de suma cero. Esta manera de ver las cosas es peligrosa e improductiva. Por un lado, agrava el dilema de la seguridad: es probable que las políticas estadounidenses diseñadas para minar las iniciativas chinas en materia de alta tecnología hagan que China se sienta amenazada y la respuesta consiguiente acabe validando los temores estadounidenses al expansionismo chino. Y no solo eso, sino que hace improbables además los beneficios mutuos que se derivarían de una cooperación en ámbitos como el cambio climático y la salud pública mundial, al tiempo que se reconoce que habrá necesariamente conflictos en muchos otros sectores.
Los límites de la gobernanza global
La globalización necesita normas, y estas se aplican de manera formal o informal. De ser informales, los estados deben interiorizar esas normas compartidas de comportamiento.
Para determinar si cierto ámbito político debe ser globalizado o no, la pregunta que habría que plantearse es: ¿necesita este ámbito la cooperación y coordinación a nivel global?; ¿o podemos dejar la toma de decisiones en manos de las autoridades nacionales sin gran coste para otras naciones?
A la vista de la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, y del giro hacia las prioridades nacionales, la voluntad de cooperación global disminuirá en los próximos años. De ahí que sea de especial importancia que nos centremos en aquellas áreas en las que la gestión global es una necesidad genuina y significativa. En este sentido, casi todas las políticas nacionales repercuten en otras naciones, más allá de sus fronteras.
Podríamos sentirnos, por lo tanto, tentados de responder a esta pregunta con un enfoque globalista en casi todos los casos. Y, dado que todo lo que hacemos a nivel nacional afecta a los demás países, ¿no debería haber algunas normas globales que disciplinen las prácticas nacionales? Según esta lógica, solo unas pocas políticas quedarían estrictamente en manos de las autoridades nacionales.
Desde esta perspectiva, por ejemplo, nuestras políticas educativas determinan nuestra futura ventaja comparativa y, por tanto, los beneficios del comercio de otras naciones. Si nuestra mano de obra está mejor cualificada, algunos de nuestros socios comerciales pueden salir perdiendo porque sus exportaciones en mano de obra altamente cualificada tendrán que hacer frente a una competencia más dura. De acuerdo con esta visión globalista, la educación no debería dejarse en manos de los responsables políticos nacionales. O, por poner un ejemplo más extremo, las normas de cada país sobre los límites de velocidad en carretera deberían regularse a nivel mundial, porque es evidente que estas políticas influyen en el precio del petróleo y, por tanto, en el bienestar de los países exportadores de petróleo.
Si estos ejemplos parecen no tener mucho sentido es porque existe una lógica antiglobalización que va en la dirección contraria. Según esta forma de pensar, cada país tiene necesidades y circunstancias diferentes y las autoridades políticas nacionales son, en principio, quienes mejor pueden juzgar cómo responder ante ellas. En otras palabras, los países deberían poder elegir qué es lo mejor para ellos. Dicha libertad puede ser valiosa incluso cuando el argumento a favor de la coordinación mundial sea, por lo demás, intachable.
De ahí que todo régimen de la globalización se enfrente a una disyuntiva central: por un lado, una regulación global tiene la ventaja de maximizar la eficiencia global, reducir los costes de transacción a través de las fronteras nacionales, y posibilitar que las naciones se beneficien del comercio y de las ventajas que ofrece la economía de escala; pero, por otro lado, también tiene la desventaja de reducir la autonomía política y, en consecuencia, inhibe la diversidad y la experimentación de políticas en el ámbito nacional.
Así pues, una globalización bien diseñada debería aspirar a una combinación adecuada de eficiencia global y de diversidad de políticas, sin pretender maximizar una de las dos.
En la economía global, los artífices del régimen de Bretton Woods obtuvieron un balance fundamentalmente correcto. Tras la agitada desaparición del patrón oro durante el periodo de entreguerras, John Maynard Keynes era plenamente consciente de la necesidad de dar espacio a las políticas nacionales de estabilización. En su planteamiento, los controles de capital –para evitar flujos financieros especulativos perturbadores– eran un elemento esencial del sistema económico mundial de posguerra. En el ámbito del comercio, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) estableció unas normas mundiales, permitiendo una importante expansión del comercio de productos manufacturados, al tiempo que se les daba libertad a los gobiernos para concebir sus propios modelos normativos.
Sin embargo, tras los años noventa, la tendencia estuvo marcada por una hiperglobalización que ignoraba las lecciones de la era precedente. La OMC (Organización Mundial del Comercio), creada en 1995, y los acuerdos comerciales subsiguientes trataron de articular un modelo de «integración profunda» en el que las regulaciones nacionales (en salud, medio ambiente, propiedad intelectual, subsidios, políticas industriales, etc.) fueran entendidas progresivamente como barreras comerciales que impedían la eficiencia global. El libre flujo de capitales a corto plazo se convirtió en la norma, imponiendo límites a las políticas monetarias, fiscales y tributarias de los países.
Una ironía escasamente señalada de los ajustes de esta época que siguió a los noventa es que la gran beneficiada de este proceso fue China, país que entró al juego de la globalización no mediante las reglas de la hiperglobalización, sino siguiendo las de Bretton Woods. China jugó activamente con su tipo de cambio, restringió los flujos de capital y desplegó una amplia gama de subvenciones y otras herramientas de política industrial, aprovechando al mismo tiempo los mercados abiertos de otros países. Con ello, urdió la experiencia de crecimiento económico y de reducción de la pobreza más impresionante de la historia económica.
¿Cuándo es precisa una gestión global?
Más allá de esta disyuntiva básica, hay dos tipos de circunstancias en las que la defensa de una regulación global está especialmente justificada. En la jerga técnica de los economistas, se trata de los ámbitos en los que se generan las políticas de «empobrecer al vecino» y las de los «bienes públicos globales». De este modo, se pueden diferenciar, apelando a contenidos claros y a condiciones muy específicas, los ámbitos en los que se requiere una regulación global de aquellos en los que tal regulación no está justificada.
En primer lugar, las políticas de «empobrecer al vecino» hacen referencia a las que aportan beneficios nacionales solo a costa de un perjuicio a países extranjeros. Es importante tener en cuenta que no es suficiente con que se produzca un perjuicio para los demás, sino que los beneficios deben resultar directamente de dicho perjuicio.
El caso clásico es el abuso de poder del monopolio en los mercados mundiales, a través de restricciones comerciales. Por ejemplo, años atrás, China impuso restricciones a la exportación de tierras raras, que se utilizan en la fabricación de muchos dispositivos electrónicos, como los teléfonos móviles. Como China prácticamente ostenta el monopolio en la producción de estos minerales, su política pretendía claramente subir los precios mundiales de estos.
Otro ejemplo es la infravaloración de la moneda nacional para obtener una ventaja competitiva y «exportar» el desempleo a otros países. Esta práctica, habitual durante la Gran Depresión de los años treinta, es la que llevó a la economista británica Joan Robinson a acuñar el término «beggar-thyneighbor» («empobrecer al vecino»).
Un tercer ejemplo serían los paraísos fiscales «puros», que extraen los beneficios sobre el papel sin atraer inversiones físicas reales. Ajustándose a esta práctica, algunas naciones pequeñas, como Bermudas o las Islas Caimán, mantienen tipos muy bajos en el impuesto de sociedades para que las empresas fijen en su territorio sus sedes, lo que se traduce en importantes pérdidas fiscales para otras jurisdicciones que tienen impuestos más elevados.
En segundo lugar, en cuanto a los bienes (o males) públicos globales, estos se refieren a circunstancias en las que los beneficios (o costes) de la acción nacional son compartidos por igual por todas las naciones. El caso más evidente y significativo es el cambio climático. Poco importa que los gases de efecto invernadero se produzcan en un país o en otro; esto no cambia en nada el calentamiento global. Si un país impone una tasa al carbono, los demás países se benefician igualmente. En estas circunstancias, es probable que los países no inviertan lo suficiente en la consecución del bien común y que encuentren buenas razones para aprovecharse de las contribuciones de otros países, una realidad tristemente evidente en este caso.
Muchos aspectos de la lucha contra las pandemias sanitarias tienen también un carácter de bien público global. Los sistemas de alerta temprana, la recopilación de información y el desarrollo de vacunas y medicamentos benefician a todas las naciones, independientemente de dónde se realicen las inversiones. La coexistencia humana en el planeta implica que los derechos humanos básicos –libertad frente a la discriminación o trato degradante– también son un bien público global.
Estas consideraciones explican por qué el cambio climático y la salud pública mundial en particular exigen una política de carácter global. En estos ámbitos, salir del marco del Estado-nación y desarrollar normas mundiales que asignen responsabilidades y prerrogativas merece la pena, por difícil que pueda parecer.
Sin embargo, son estos mismos principios los que ponen de manifiesto que la defensa de regímenes globales en otros ámbitos es mucho más difícil de justificar. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la globalización económica. Gran parte del esfuerzo y del capital político invertidos en las últimas décadas en la elaboración de regulaciones globales para la economía mundial no pueden justificarse en base a estos criterios.
Esta afirmación puede resultar sorprendente; si atendemos al discurso de la prensa financiera, de los círculos empresariales y de la tecnocracia política, la economía mundial es un «bien común global» que requiere de una cooperación mundial. Sin embargo, la metáfora es en gran parte engañosa. Por supuesto que hay excepciones, y más arriba se han mencionado las más importantes: el abuso del poder del mercado nacional, la manipulación competitiva de las divisas o los paraísos fiscales, que deben disciplinarse a través de una regulación global. Pero la inmensa mayoría de los problemas que encontramos en la economía internacional no derivan de políticas de empobrecer al vecino o de carencias en la provisión de un bien público global. En economía, la virtud es su propia recompensa. Las políticas que expanden la economía nacional también suelen traer beneficios para otras naciones. La apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera, las políticas de pleno empleo, la estabilidad de precios, una regulación prudencial adecuada de las instituciones financieras y unas políticas estructurales que fomenten el crecimiento son las piedras angulares de una economía mundial sana.
Las naciones bien gobernadas no necesitan la persuasión de otros países para aplicar esas políticas, pues son esenciales para que su propia economía funcione correctamente. Si tomamos como ejemplo el libre comercio –tal y como les gusta hacer a los profesores de economía frente a sus estudiantes de primer curso–, el objetivo de los intercambios es justamente ampliar las posibilidades de consumo doméstico, no el conferir beneficios a otras naciones. Y lo mismo ocurre con la apertura a los flujos de capital a largo plazo, las políticas de crecimiento o la estabilidad macroeconómica.
¿Y si fracasa la política nacional?
Y si fracasa la política nacional? Es importante subrayar que, en el párrafo anterior, nos referíamos a las naciones «bien gobernadas». La incompetencia o el poder de los intereses particulares empujan con frecuencia a los gobiernos a cometer errores que resultan costosos para sus economías y, como consecuencia, también para las de los demás. Las barreras comerciales o las subvenciones pueden redistribuir los ingresos hacia empresas o sectores políticamente bien relacionados, pasando por alto los criterios económicos.
También quienes elaboran la regulación pueden errar al permitir que los bancos asuman riesgos excesivos, lo que aumenta la probabilidad de crisis financieras. Errores de este tipo son moneda corriente, pero no resultan de una deficiente gestión global; son el producto de una mala gestión local, es decir, nacional. El coste que esto conlleva para los consumidores, los contribuyentes o la estabilidad financiera se asumirá principalmente en casa. No obstante, es posible que una regulación global mejore la gestión nacional en algunos casos.
Nada malo puede surgir de fomentar el intercambio global de información, las normas de transparencia y las reglas que promueven la toma de decisiones basada en hechos. Nos equivocaríamos, sin embargo, si creemos que la globalización de los regímenes políticos nos librará sistemáticamente de los desatinos de las políticas nacionales. También la regulación global puede ser secuestrada por intereses particulares con la misma facilidad que las políticas nacionales, para anular pactos o acuerdos sociales establecidos en beneficio del interés público general. Quizá el ejemplo más claro de esto sea cómo las grandes farmacéuticas han conseguido reescribir la regulación mundial sobre patentes para preservar y aumentar los beneficios del monopolio.
No es un secreto que la agenda de la hiperglobalización la han elaborado las corporaciones multinacionales y las grandes entidades bancarias, mientras sindicatos, grupos ecologistas y sociedad civil han ocupado un espacio a la defensiva. En lugar de haber sido elaboradas para solventar los auténticos fallos de la gestión nacional, las normas económicas mundiales se han diseñado en su mayor parte para privilegiar un conjunto de intereses distributivos frente a otros. Podemos concluir, pues, que la historia reciente de la globalización económica ofrece sobradas razones para que las normas mundiales se limiten a casos claros de empobrecimiento del vecino y de bienes públicos globales.
Un metarrégimen para el orden mundial
Con estas consideraciones como telón de fondo, es posible prever una forma de globalización más limitada que permita a los países cosechar la mayor parte de los beneficios del comercio y fomente la provisión de bienes públicos globales, dejando al mismo tiempo un espacio adecuado para que los gobiernos aborden sus prioridades internas de ámbito económico, social, político o de seguridad nacional.
En un artículo que publiqué en septiembre de 2022 en Foreign Affairs, junto con Stephen Walt[1] , esbocé un metarrégimen para el orden mundial para responder a este objetivo. El metarrégimen hace una distinción entre cuatro categorías de políticas:
- acciones prohibidas
- negociaciones y ajustes mutuos
- acciones independientes
- gobernanza multilateral
Para participar en este metarrégimen, los estados tendrían que aceptar lo deseable de estas cuatro dimensiones de las políticas, sin tener que aceptar de antemano qué acciones o ámbitos pertenecerían a cada categoría o asumir políticas específicas. Ciertamente, la asunción de un metarrégimen presupone poco acuerdo al principio, pero podría permitir una mayor cooperación con el tiempo, fruto de la transparencia, el razonamiento mutuo y la construcción de confianza.
Para ejemplificar cómo podría aplicarse este marco, tomemos el disputado campo de la producción tecnológica. A medida que se ha ido desarrollando la industria china de alta tecnología, los responsables políticos estadounidenses y europeos han empezado a preocuparse no solo por sus implicaciones comerciales, sino también por las que puede tener para la seguridad nacional. Nuestro metarrégimen daría a las naciones occidentales un margen considerable para limitar las actividades o la presencia de empresas chinas en sus propios países, en gran medida por motivos de seguridad nacional; pero también pondría límites a los intentos de socavar las industrias chinas a través de restricciones internacionales deliberadas.
La mayor parte de las acciones en alta tecnología caerían en la tercera categoría, «acciones independientes», en la que los estados adoptan medidas unilaterales para protegerse. En este caso, nuestro marco exige que las respuestas sean proporcionales a los daños reales o potenciales y no un mero medio o recurso para obtener una ventaja estratégica. La administración Trump, por ejemplo, violó este principio cuando prohibió a las empresas estadounidenses exportar microchips y otros componentes para Huawei y sus proveedores, independientemente de dónde operaran o de los fines para los que se utilizaran sus productos.
La política del presidente Biden sobre la venta de semiconductores estadounidenses a China –una amplia gama de nuevas restricciones a la venta de tecnologías avanzadas a empresas chinas– eleva estos problemas a un nivel sin precedentes. Biden ha ido mucho más lejos que Trump –quien se había limitado a empresas concretas–, con un paquete de medidas de un alcance inaudito, y cuyo objetivo es, ni más ni menos, impedir el ascenso de China como potencia en alta tecnología. Edward Luce, del Financial Times, lo definió como una «guerra abierta económica contra China»[2] . Gregory C. Allen, del Center for Strategic and International Studies, considera que es «una nueva política estadounidense de estrangulamiento activo de grandes segmentos de la industria tecnológica china: estrangulamiento con intención de matar»[3].
La respuesta estadounidense equivale a redoblar la primacía de Estados Unidos, en lugar de adaptarse a las realidades de un mundo que ha dejado de ser unipolar. La administración Biden ha renunciado a distinguir entre las tecnologías que ayudan directamente al ejército chino –y que, por tanto, podrían suponer una amenaza para los aliados de Estados Unidos– y las tecnologías comerciales –que podrían producir beneficios económicos no sólo para China, sino también para otros actores, entre ellos las propias empresas estadounidenses–. Estados Unidos ha cruzado, por tanto, una línea que puede tener graves consecuencias.
Este enfoque sin distinciones por parte de Estados Unidos, aunque esté parcialmente justificado por la naturaleza entrelazada de los sectores comercial y militar en China, plantea en sí mismo peligros superlativos. China considerará, con razón, que se trata de una medida agresiva y buscará la forma de tomar represalias, aumentando las tensiones y acrecentando aún más los temores mutuos. Las grandes potencias –y, de hecho, todas las naciones– velan por sus intereses y protegen su seguridad nacional, respondiendo a su vez con medidas contra otras potencias cuando es necesario.
Un orden mundial seguro, próspero y estable requiere, sin embargo, que las respuestas defensivas de los estados estén bien calibradas, y que estén claramente ligadas a los daños infligidos por las políticas de la otra parte y destinadas únicamente a mitigar sus efectos negativos. Por el contrario, estas mismas respuestas no deberían adoptarse con el manifiesto propósito de castigar a la otra parte o debilitarla a largo plazo. Los controles a las exportaciones de alta tecnología de Biden no se ajustan, desde luego, al primer criterio.
Una globalización más modesta, pero mejor diseñada
El retroceso de la hiperglobalización puede llevarnos hacia guerras comerciales y hacia un aumento del etnonacionalismo, que puede perjudicar las perspectivas económicas globales. Sin embargo, no estamos encaminados indefectiblemente hacia este escenario de futuro. También podemos concebir un modelo de globalización económica que sea más sensato y menos intrusivo, y que se concentre en aquellas áreas en las que la cooperación internacional realmente marque la diferencia –salud pública mundial, acuerdos medioambientales internacionales, paraísos fiscales y otras políticas de empobrecer al vecino– pero que, por lo demás, deje un amplio margen de libertad a las naciones para que puedan dar prioridad a sus problemas y desafíos económicos y sociales internos. Un orden global de este tipo no sería un impedimento a la expansión del comercio y a la inversión mundial. Es más, podría actuar incluso como un facilitador, en la medida en que permitiría restablecer los pactos sociales nacionales en el seno de las economías avanzadas y, asimismo, diseñar estrategias de crecimiento adecuadas en el mundo en vías desarrollo.
Ahora bien, este escenario deseable parece que se aleja cada día un poco más, a medida que las naciones reaccionan de forma exagerada ante los desafíos geopolíticos. Hasta hace muy poco, seguíamos obcecados en el error de permitir que fueran los bancos y las empresas multinacionales los que elaboraran las reglas de la globalización, y ahora corremos el riesgo de ceder ese mismo poder a los aparatos de seguridad nacional de las grandes potencias. Si en el estadio anterior fueron nuestro tejido social y nuestra política interna los que pagaron el precio, en la actualidad lo que está en juego es, además, la paz global.
[1] Véase Rodrik y Walt (2022).
[2] Véase Luce (2022).
[3] Véase Allen (2022).
Dani Rodrik es profesor de Política Económica Internacional en la Escuela John F. Kennedy, Harvard University
*Este artículo forma parte del Anuario Internacional CIDOB 2023. Accede a todos los contenidos en: Anuario Internacional CIDOB 2023 Y se basa en dos textos previos, publicados en Project Syndicate y Foreign Affairs (septiembre de 2022).
Referencias bibliográficas:
Allen, Gregory. «Choking off China’s Access to the Future of AI». Center for Strategic and International Studies (11 de octubre de 2022) (en línea)
Luce, Edward. «Containing China is Biden’s explicit goal». Financial Times, (19 de octubre de 2022) (en línea)
https://www.ft.com/content/398f0d4e[1]906e-479b-a9a7-e4023c298f39 Rodrik, Dani y Walt, Stephen. «How to Build a Better Order». Foreign Affairs, (6 de septiembre de 2022) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/ world/build-better-order-great-power-rivalry-dani-rodrik-stephen-wal